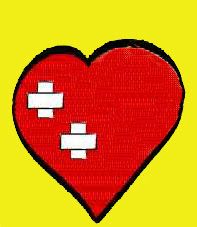-Sabes que, en mi fuero interno, siempre he inferido que eres un ente pusilánime, pánfilo, sibilino, profano, abúlico y epicúreo. Que en este lustro de cohabitación nuestro nexo se puede adjetivar como uniforme, exasperante, aciago o simplemente como un gabarro. Que tus prácticas amatorias son impropias de un tórtolo, del todo iteradas, toscas e imperceptibles. Que tu forma de entender el papel del amartelado está más cerca de la ensambladura del mirounga angustirostris que del amancebamiento de Lord Byron. Por todo este discernimiento, hoy quiero aseverarte que lo más pragmático es que me colmes de desdén y te lleves tu ignominioso empaque lo más acullá posible.
El amante la observó, deformada por la llama. Se levantó nervioso e improvisó una mala excusa. Salió del restaurante, entró en el coche y, de camino a su casa, pensó:
-En la estantería vacía, al lado de la biografía de Raúl González Blanco. Ese libro gordo debe ser un diccionario.
El amante la observó, deformada por la llama. Se levantó nervioso e improvisó una mala excusa. Salió del restaurante, entró en el coche y, de camino a su casa, pensó:
-En la estantería vacía, al lado de la biografía de Raúl González Blanco. Ese libro gordo debe ser un diccionario.